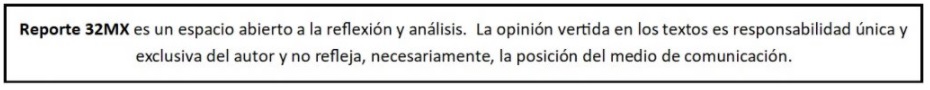El cabildo del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, -a propuesta de José Luis Becerra, activista del movimiento estudiantil de 1971-, y con el respaldo del presidente municipal Jesús Nava, aprobó cambiar el nombre de la avenida Gustavo Díaz Ordaz, y ahora se denominará “2 de octubre”. Este es un hecho histórico, valiente y congruente en aras de recuperar la memoria histórica en todos los rincones de México, insistir en la justicia para las víctimas de la matanza de Tlatelolco, enarbolar la lucha por la verdad, y reiterar el compromiso con las libertades democráticas por las que dieron su vida los estudiantes de 1968.
En el ´68 se observó un despertar la juventud en las principales ciudades del mundo, con diferentes demandas y niveles de participación. En México la característica principal fue la lucha contra el autoritarismo del régimen priista.
El 23 de julio el Cuerpo de Granaderos agredió a los estudiantes de las Vocacionales 5, 7, y de la preparatoria Isaac Ochoterena en la Ciudadela tras una reyerta entre grupos estudiantiles. Tras la represión generalizada y derivada de estos hechos, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se inició un movimiento de huelga. Así, el 26 julio se declararon en paro la Escuela Superior de Economía, las Vocacionales 5 y 7 y la Escuela Nacional de Medicina Homeopática del IPN y por su parte, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) de corte porril y supuestamente contra la represión convocó a una manifestación; en paralelo ya se había organizado otra movilización, por colectivos de izquierda para conmemorar el aniversario de la revolución cubana.

La provocación cundió, en las calles de Palma y Madero ocurrió el primer enfrentamiento con la policía, que repelió con macanas y gases lacrimógenos a los verdaderos disidentes. Numerosos estudiantes fueron heridos. Las oficinas del Partido Comunista resultaron allanadas y varios de sus miembros aprehendidos. Desde aquella fecha escaló la violencia en diversos puntos de la ciudad donde se ubicaban escuelas de educación superior; el movimiento estudiantil democrático en respuesta se organizó con mayor intensidad. Los estudiantes de la UNAM, de la Normal Superior y de la Universidad de Chapingo se convirtieron -junto con los del IPN- en protagonistas de aquellas jornadas. “¡El pueblo unido jamás será vencido!” era una frase que retumbaba de los campus universitarios hasta las fábricas y colonias populares.
Entonces, se planteó un pliego petitorio del movimiento universitario:
1) Desaparición de los grupos porriles o de choque, como la FNET, la “porra” universitaria y el MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación), grupo semiclandestino de ultraderecha, auspiciado por empresarios y sectores de la iglesia.
2) Indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los que resultaron muertos.
3) Libertad de los presos políticos.
4) Desaparición del Cuerpo de Granaderos.
5) Derogación del artículo 145 del Código Penal, que tipifica el delito de “disolución social”.

El movimiento creció, se sumaron sectores del pueblo descontentos con las desviaciones de los principios sociales de la revolución mexicana en que incurrió el gobierno priista; se dio vida al Consejo Nacional de Huelga y a la Coalición de Maestros. El 13 de agosto se realizó una enorme manifestación estableciendo como eje la democratización de las instituciones, participaron 250 mil personas, algo inédito y la primera gran marcha no convocada por el aparato corporativo del sistema priista que arribó victoriosa al Zócalo.
El 13 de septiembre de 1968 se realizó la gran marcha del silencio, en respuesta a un gobierno que no escuchaba ni dialogaba mientras las escuelas universitarias de la capital ya llevaban semanas en huelga exigiendo dialogo público para satisfacer el pliego colectivo de demandas. La respuesta fue brutal y el 18 de septiembre el ejército tomó Ciudad Universitaria.
El 2 de octubre el movimiento estudiantil pretendió reorganizarse de manera pacífica; a 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968 -que finalmente lavarían la cara al gobierno mexicano ante el mundo-, la respuesta fue la aniquilación total.
La masacre de Tlatelolco es considerada un genocidio, un crimen de Lesa Humanidad. Durante el mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, los estudiantes fueron atacados a fuego cruzado entre el ejército y el grupo paramilitar “Batallón Olimpia”, oficialmente hubo 40 muertos, pero las cifras de organismos independientes refieren 300 muertos, cientos de desaparecidos, encarcelados y numerosos estudiantes exiliados fuera de México.
Los dos tribunales federales que en 2009 -tras conmemorarse 40 años del movimiento del 68- revisaron el caso coincidieron en que las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) perfilaron: “a un solo presunto responsable del genocidio ocurrido el 2 de octubre de 1968: Gustavo Díaz Ordaz”.

De las resoluciones, “se concluye que había la intención del presidente de la República de exterminar al grupo estudiantil. Lo anterior se robustece en una parte del Informe de gobierno pronunciado por el propio Díaz Ordaz, en la que expresa: ‘asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado’ (1968)”.
Durante décadas de gobiernos del PRI y de administraciones neoliberales, no hubo voluntad para buscar la verdad de los sucesos trágicos del 2 de octubre de 1968; en la revolución de las conciencias que hoy vivimos la búsqueda de justicia no tiene caducidad; un genocida de la juventud no merece calles ni monumentos, recordemos aquí las palabras del cronista y escritor Carlos Monsiváis:
“Pienso ahora en los militantes de base al tanto de que la victoria no los incluiría, de que muy probablemente se les dejaría como al principio. En los soldados maderistas, zapatistas, villistas… En los campesinos que defendían sus tierras, en los sindicalistas y en los agraristas que atravesaron por los espacios de los encarcelamientos, las torturas, las desapariciones, y, en muchos casos, de los asesinatos. Y los sobrevivientes persistieron porque la noción de cumplir con el deber era la recompensa suficiente. Causa perdida es aquella de la que nunca se esperan ventajas.”